INSTRUCCIONES PARA DEJAR IR
Sin querer, me sé la vida de mi vecino. A las 8 AM la vibración de su teléfono me levanta contra mi voluntad. Es una vibración de las que computan en la escala Richter. Me saca de ese último rincón de sueño y me instala en el presente con una brutalidad sin anestesia. Lo escucho hablar por videollamada con algún compañero de trabajo. Desayunan hablando de inversiones, de fondos, de términos que no entiendo y que no quiero entender. Gente que trabaja con gente con dinero.
Ayer se cumplieron tres meses de ducha helada. La compañía de gas ya no opera. La TV dice que es algo momentáneo. Yo prefiero creer que les importa un carajo. Las señales están ahí, nadie las quiere leer.
El primer pedido del día es una loción para prevenir zombies. También me encargaron alcohol en gel, forros y dos cepillos dentales. ¿A quién se le ocurre coger en este momento? Pongo Radiohead en lo que queda de mi iPod y salgo a navegar la ciudad. Trato de evitar los seis puntos rojos donde el Gobierno dice que la horda zombie está haciendo estragos. Las barricadas parecen de cartón. La única verdad es que esto se parece mucho al infierno que imaginé de niño. No sé si esto se va a terminar cuando lo entendamos o cuando lo olvidemos. Pero tengo claro que va a durar más de lo que cualquier ser humano debería tolerar.
En la farmacia hay una cola de doce personas. Hago cálculos. Pienso en la próxima farmacia, en la posibilidad de que tenga una cola similar, en el tiempo que perdería y en el arrepentimiento eventual. Me quedo. Espero. El plato de mi bicicleta está jodido, tiene cada vez más juego. Me puede dejar tirado en cualquier momento. Ya me pasó. Tuve que tirarle tachos de basura a un infectado ágil como una gacela.
Delante de mí, un tipo. Pelo oscuro, cara detonada. No de esas caras que cuentan historias de aventuras, sino de sobrevivencias. Algo en su mirada me deja sin aire. Yo soy así: o me obsesiono zarpado o me da igual. No hay punto medio. Pero en la cola de una farmacia, pedir señales de empatía es casi ofensivo.
Cuando salgo, ya hay otro tipo atrás de mí. Histérico. Grita por teléfono, insulta, lanza una catarata de odio que me empapa más que la lluvia. Me dan ganas de cederle el lugar. Pero no puedo. Cada minuto cuenta. Entregar antes significa tal vez conseguir el siguiente viaje antes que otro.
Parque Batlle está habilitado al tránsito. Voy pedaleando. Me digo que debo confiar en el Gobierno. Que ellos no quieren que esto se transforme en Brasil. Que están del lado del pueblo. Pero es mentira. Yo ya no tengo paciencia. Soy un engranaje que gira en falso. Fundido. Como mi bici.
Cruzando Avenida Italia siento las gotas. Agosto pega fuerte. “La lluvia sólo los pone más agresivos”, pienso. No sé si lo leí o lo inventé, pero lo creo. Pedaleo con los dientes apretados. Entrego el pedido justo en la zona donde un colega fue devorado la semana pasada. Me repito que eso no va a pasarme. Que no todavía.
Cruzo con una chica. Pelo largo, empapado. Me apunta:
—Ellos son los dueños de todo… son peores que los pardos.
No le respondo. Sufrimos lo mismo. Eso basta.
Mis manos se entumecen. La cara se paraliza. El pedaleo bloquea los pensamientos. A veces siento que ya soy uno de ellos. Que no hay diferencia. Soy el ID 29849 de DLive, 4 estrellas, sin bonus. O soy Agustín, el hijo de Alberto. El mismo Alberto que ayer era alguien y hoy es un pardo más. Un cuerpo sin lenguaje, sin olor, sin historia.
Me llega un SMS:
"Feliz domingo para todos. Tenemos muchos pedidos para vos. ¿Te animás a repartirlos?"
Pero no llegan los viajes. Sólo los mensajes.
Otro SMS:
"La noche está como loca. ¿Y vos cómo venís? Conectate, repartí y ganá."
Nadie sale ileso de una boludez.
Cuando esto termine voy a tener pila de anécdotas. Y alas.
Por ahora me conformo con dormir.
Ser feliz es huir.
No sé si me escapo o me acerco.
Cada persona que muere o se convierte en pardo es un problema menos. Cada cliente, una posibilidad de fallar. Hago esto porque da lo mismo. Porque quiero tener la tranquilidad de haberme entregado, pero trabajando. Pedaleo por pedalear. Porque la energía pasa por donde no necesita esfuerzo. Porque ver el mundo arder mientras se apaga tu cigarro es también un modo de vivir.
Estoy llegando a Ricaldoni. Casi me pisa un vehículo militar. Me gritan algo. No escucho. No quiero.
Ya tengo otro pedido. Palermo. Recoleta. Caja naranja en la espalda. Soy Rappi. Cronómetro en marcha. Ocho minutos para llegar a la tienda. Llueve como en el fin del mundo. Pedaleo desde el Abasto.
Recuerdo el PowerPoint de la capacitación. Promesas de libertad, de trabajar sin jefes, sin horarios. “No más de tres kilómetros”, decían. “Beneficios de ser monotributista”, decían. Nunca mencionaron el hambre. Ni el frío. Ni las propinas miserables. Ni la lluvia. Ni los pardos.
Llego. Paso entre las mesas. Me frena una moza con cara de espanto:
—¡No, no, por afuera Rappi! ¡Por afuera!
Me convierto en un dromedario fluorescente sin conciencia de su joroba. Pero entre los naranjas hay una clase de solidaridad muda. Cuando cruzás a uno bajo la tormenta, con la caja vacía, los ojos cansados y las piernas hechas puré, un saludo alcanza. Es una bandera. Un código.
Tengo la caja, tengo el uniforme, tengo el ID. Pero no me ven.
El algoritmo decide por mí.
La fetichización de la inmediatez me tiene preso.
Ya no importa la distancia. Ni la tormenta.
Todo se toca con un clic. Y yo, mientras tanto, me estoy haciendo caca y el delivery no llega.
Repito el deseo:
“Ojalá que te agarre una cagadera feroz.”
Es mi forma de oración.
Yo doy un paso hacia la vereda y vuelvo a empaparme.
Las gotas repiquetean sobre mi campera de hule.
No hay tiempo para furia.
Estoy llegando a destino. Se largó feo. Un pibe me espera detrás de la reja.
—Te llovió justo.
—Sí, mal.
—Gracias.
Y se va.
Me quedo ahí, mojado. Solo.
Miro al cielo y me río. Muy bajito.
No por alegría.
Porque no tengo más palabras.
Porque estoy muy joven para caer aturdido.
Y porque todavía no aprendí del todo
las instrucciones para dejar ir.




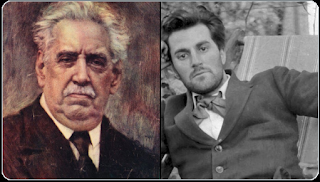

Comentarios