AL AMANECER, CUANDO SE CRUZA LO QUE QUEDA DEL MUNDO
 |
| A l’aube, Charles Hermans, 1875 |
En A l’aube ("Al amanecer") no hay héroes: hay dos bandos que no se odian pero tampoco se miran. De un lado, los trabajadores que empiezan el día con la respiración pareja, como si hubieran pactado una tregua silenciosa con la vida y un cansancio crónico. Del otro, los sobrevivientes de la noche: ese ejército de trajes de gala y ojos vidriosos que sale de los salones dorados como quien escapa de un sueño que ya agotó. Ambos están cansados, pero por motivos bien distintos.
Ambos grupos se cruzan casi sin saberlo. Los que van a laburar miran hacia adelante; los que vuelven del exceso miran hacia adentro —o hacia el piso, que a esa hora ofrece más compasión que cualquier espejo. Hermans no sermonea: observa. Y en esa observación hay cierta malicia, casi un guiño. Nadie sale del cuadro indemne. Ni los disciplinados ni los disipados.
El amanecer no juzga, pero expone: deja al descubierto la coreografía de una ciudad que funciona aunque sus habitantes no se entiendan. La luz recién nacida se cuela entre los cuerpos y los iguala sin pedir permiso. Todos avanzan, unos hacia la obligación, otros hacia el arrepentimiento inmediato. Y ninguno parece enterarse de que, por un segundo, forman parte del mismo paisaje moral.
Y ahí está el detalle que Hermans deja sin subrayar pero que grita desde el suelo: la mugre. Los restos de una noche elegante convertidos en basura anónima, desparramada entre los pies de quienes jamás pisarán un salón dorado. Esos fragmentos —flores marchitas, papeles húmedos, telas rotas— no pertenecen a nadie y, sin embargo, alguien tendrá que levantarlos. Es una coreografía tan vieja como el mundo: unos se deshacen en excesos bajo lámparas de cristal mientras otros barren, cargan, recogen y siguen. En el cuadro, la diferencia de clase no aparece en los vestidos ni en los trajes; aparece en el gesto automático del hombre que mira el suelo para no tropezar con lo que otros dejaron caer. La fiesta siempre termina, pero la cuenta —esa sí— queda para los que nunca serían invitados.
Hermans entendió que la modernidad no empieza con una máquina, sino con un choque: el del deber contra el deseo, el del orden contra la resaca, el de la rutina contra la fuga. Al amanecer es eso: un retrato sin épica de la costumbre humana de creernos más que otro.



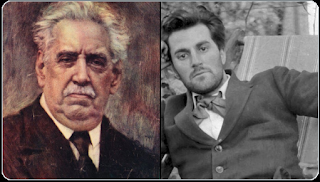

Comentarios